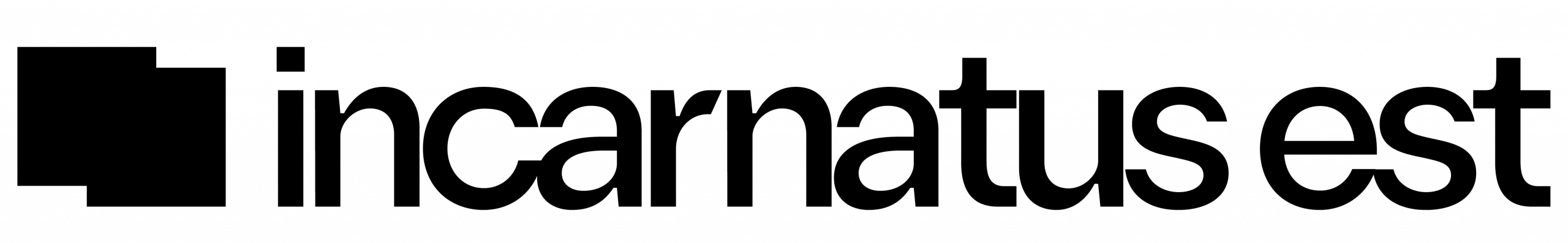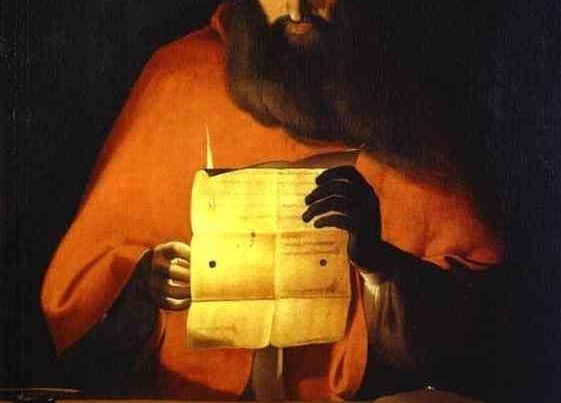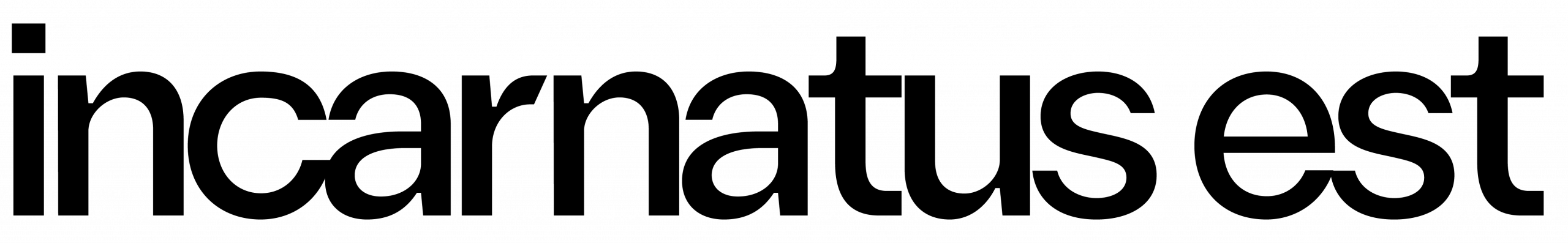La ciencia ha sido el opio del pueblo moderno. Bastaba con creer en sus promesas para que produjera un mundo mejor. Pero aquí estamos, en plena postmodernidad. El ateísmo está muerto, al menos el que intentó liberarnos del oscurantismo. Se asiste a una proliferación de credenciales sin acreditaciones y de exhibiciones sin confesiones. Internet, el buque insignia de la tecnología, se está convirtiendo cada vez más en el laberinto de espejismos tan divertidos que desesperados, y que no tienen ni la consistencia de la fábula ni la profundidad del mito.
En verdad, nada hubo más crédulo que nuestra relación con la ciencia. Y esto por al menos tres razones. La primera es que la palabra “ciencia” solió operar una especie de fórmula mágica. Basta con pronunciarla con convicción: de repente uno cree no estar ya en el terreno de la creencia, y engulle sin reservas tal o cual afirmación. Se está tan persuadido de haber tenido ya acceso a la demostración de fondo, que ya no se busca demostrar nada. Se fía uno de la autoridad del mundo científico. Cierto, es normal que las revistas de ciencia divulguen y que las teorías sean presentadas en un formato glamur y publicitario, pero, como es esmaltado aquí y allí con una ecuación o un término para iniciados, se olvida uno de la popularización y el marketing, de la misma manera en que se olvida de que su relación con los enunciados se sustenta antes que nada sobre un acto de confianza interpersonal.
Segunda razón: a través de la palabra “ciencia”, es generalmente la tecnociencia lo que se designa. La prueba de que la ciencia es verdadera, en este caso, es que funciona. Nada de demostraciones especulativas, basta con ver un smartphone, una sonda espacial o el método CRISP-Cas9. Se abandona uno entonces a dos presupuestos: que la ciencia no es en primer lugar contemplativa; que la verdad se reduce a la eficiencia o al buen funcionamiento. Se vuelca uno inconscientemente en el pragmatismo o el utilitarismo. La relación con la ciencia se convierte en interesada: todo depende de los beneficios que se le puedan sacar. Lo especulativo, en el sentido de la inteligencia, cede su sitio a lo especulativo, en el sentido de las finanzas. Es suficiente ver los fantasmas y las sobrevaloraciones bursátiles alrededor de la “inteligencia artificial” para comprender hasta qué punto la credulidad sigue siendo el motor de una tecnociencia que multiplica los medios sin plantearse nunca la pregunta sobre su finalidad última.
Tercera razón, las ciencias físico-matemáticas van en contra de la evidencia sensible. Son las dos mesas de Eddington: “Mi mesa familiar, objeto común, substancial” y “mi mesa científica, hecha mayoritariamente de vacío, con numerosas cargas eléctricas dispersas que corren por ella a gran velocidad.” ¿Cuál de las dos es la buena? La científica, por supuesto, la de las partículas que no se ven, y no la demasiado visible mesa de madera. Un rostro ya no es más que un amasijo de carne y, más aún, un agregado de átomos. El agua se convierte en H2O, sin color ni olor ni sabor, si bien admiro sus iridiscencias centelleantes y saboreo, según qué fuente, un regusto de metal o de piedra. Como lo escribe Paul Valéry: “Hacía falta ser Newton para percibir que la luna cae, cuando todo el mundo ve bien que no cae.”
Es este el modo en que la “Ciencia” constituye uno o dos mundos fuera del mundo común. Por un lado, forma un tras-mundo de números y corpúsculos; por el otro, por la potencia de sus aplicaciones, fabrica un ante-mundo de algoritmos y pantallas. Y el mundo medio, el mundo cotidiano, el mundo de las cosas que pesan y del encuentro con el prójimo, desaparece. Hoy en día, con eso que llamamos “metaverso”, estamos todos en la situación de tomar molinos por gigantes.
¿Cómo volver a nuestra realidad carnal? ¿Cómo tener ganas de volver a ella? Esta realidad es decepcionante y doliente, mortal y mortífera. Voilà, he aquí por qué huimos de ella, ya sea en una objetivación fragmentadora, o en una evasión sentimental. La condición para asumirla es creer en su bondad a pesar de todo. Pero ¿cómo creer en ella sino teniendo fe en el Dios que ha tomado nuestra carne en su debilidad misma? La ciencia también necesita ser salvada. La fe en la Encarnación es el principio del realismo.
Esto nos remite a la ciencia del caballero andante (Quijote dice “ciencia”, pero se trata más bien de una fe, o de esa unión entre el saber y la fe que se llama “sabiduría”). Tal es el hecho de nuestra época: somos errantes, hemos perdido la religión progresista y la creencia cientificista, y tenemos la certeza de que la vida sobre la tierra deberá un día —que no será ya un día— apagarse. ¿Para qué continuar? ¿Para qué estudiar ciencias o hacer obras de misericordia? ¿Dónde encontrar la fuerza de la caballería andante, que socorre a la viuda y al huérfano en el siglo de la eutanasia y el aborto, y quién cree todavía en los héroes en la era de las máquinas?
…David, Samuel y los profetas, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones… vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra (Hb 11, 32-38).
Fabrice Hadjadj
Publicado en La Antorcha, nª6, septiembre de 2024